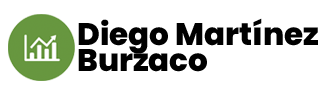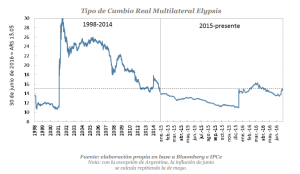En esta nueva edición de #SimplementeMercados analizamos cuáles son las primeras reacciones del mercado argentino en torno al anuncio de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía.
Entre los principales temas del video se encuentra:
1- Los desafíos de Massa.
2- Lo que espera el mercado.
3- Escenarios posibles.
Así, te invito a que mires este video y me dejes tus opiniones allí, comentando el contenido y qué te gustaría que tratemos en el canal de Youtube hacia adelante.
También compartilo a quien creas que le será útil.